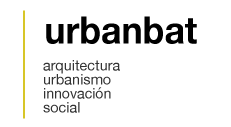25 Oct Vivir en una imagen

Sujeto único, dirección única
A priori, el efecto positivo de los grandes eventos en la transformación de la ciudad, parece algo innegable. Vale la pena sin embargo, detenerse en algunos aspectos; recordar, por obvio que pueda parecer, que toda la complejidad que encierra una ciudad, no puede ser contemplada como el comportamiento de un sujeto único. Hablamos de Barcelona como si se tratara de una sola persona (“Barcelona ponte guapa” decía el viejo eslogan socialista), pero la ciudad en singular femenino sólo funciona, y no siempre, en términos gramaticales.
El caso de Barcelona, ciudad transformada a golpe de evento es una buena muestra de ello: Exposición universal de 1888 y Exposición universal 1929, Congreso Eucarístico de 1952; Olimpiada de 1992 y Fórum de las culturas 2004. Es cierto, que cada uno de estos eventos contribuyó a urbanizar nuevos sectores para la ciudad sin los cuales hoy no entenderíamos Barcelona: el Parque de la Ciutadella, la colonización cívica de la montaña de Montjuïc, las rondas, la recuperación del litoral. Incluso en un caso tan forzado como el Fórum 2004 (proyecto especulativo que apenas logró despertar adhesión popular), se logró integrar el estercolero de Barcelona, la depuradora al lado del Besós, en un nuevo espacio urbano, recuperado como espacio público. Al mismo tiempo, cabe no olvidar que cada uno de estos eventos también sirvió para generar, agravar o perpetuar algunos de los problemas estructurales de la ciudad.
Así, la exposición del 88, condenó definitivamente el barrio de la Barceloneta a la marginalidad, al no tratar de resolver el corte urbano del trazado ferroviario de la línea Barcelona-Granollers. Pensando la Ciutadella como un cul-de-sac, se resolvía la feria, pero se condenaba un barrio entero. La colonización de Montjuïc en el 29 no evitó que la ladera de la montaña que no formaba parte del espectáculo ferial, se convirtiese en un importante foco de barraquismo y autoconstrucción, desprovisto de las mínimas condiciones de salubridad y dignidad cívica. También se ha escrito mucho sobre los efectos de la Barcelona Olímpica en la desarticulación del tejido vecinal y en la expulsión, a la manera de Hausmann en el París de 1860, de las clases marginales del casco antiguo de la ciudad. Una guerra, no contra la pobreza, sino contra los pobres. Incluso las Rondas, indiscutiblemente útiles para muchos, generaron brechas en el tejido urbano y entorpecieron, paradójicamente, la relación de la ciudad con ese litoral recuperado o de la ciudad con la montaña de Collserola.
Happening
Pero más allá de los problemas concretos, daños colaterales para algunos, de cada una de las actuaciones, un hecho: confiar la transformación de la ciudad a los grandes eventos, implica también, la renuncia a transformar la ciudad en términos democráticos. Debería ser normal que una planificación urbana al servicio de los ciudadanos no necesitara de ninguna coartada espectacular o ferial para llevarse a cabo. Eso permitiría, entre otras cosas, no actuar a golpe de efecto, y atender a las propias lógicas internas de la ciudad, a los cambios imperceptibles y a las necesidades, no por menos vistosas, menos urgentes. Eso permitiría, sobre todo, transformar la ciudad sin la necesidad de pagar prebendas, ceder soberanía y otorgar todo tipo de favores (a menudo de discutible legalidad) al capital privado que suple lo que la administración pública no puede o no quiere dar. De hecho, ese ha sido el gran argumento del urbanismo de los grandes eventos: el capital simbólico de una Olímpiada asegura el concurso del capital privado en la financiación de un gran proyecto público de interés colectivo.
En los últimos años, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia al rescate de Bankia, pasando por el caso Palau o la ciudad de la cultura en Galicia, hemos comprobado como el encaje entre lo privado y lo público suele dar pie a todo tipo de irregularidades. Un encaje que, ya de entrada, revela un déficit sistémico. Los ciclos electorales promueven el cortoplacismo y las intervenciones fotogénicas; actúan como una losa ante operaciones de largo recorrido que ningún partido quiere asumir al no tener asegurada la fotografía el día de la inauguración. Eso, ya de por sí, supone un grave problema ¿Cuantas obras infraestructurales pueden resolverse en menos de cuatro años? ¿Qué tipo de operaciones urbanas son susceptibles de convertirse en mercancía electoral?
Por el contrario, la carga simbólica del gran evento, con toda la retórica comercial que la acompaña (“situar Barcelona en el mapa”, “mirar a Nueva York o Londres como un igual”) permite, ni que sea por un breve lapso de tiempo, construir el simulacro de una ciudad con voluntad única.
En cierto modo, el gran evento, como oportunidad para la ciudad, es la versión experiencial del monumento clásico. El obelisco convertido en happening. En efecto, la obra colectiva de la edad media, la catedral; o la gran empresa del absolutismo, la residencia real; empresas enormes capaces de generar adhesión popular y aminorar disidencias, toman hoy la forma de lo eventual, sea Exposición Universal, Olimpiada o Congreso internacional. El gran evento, monumento-happening, es la respuesta contemporánea que la Sociedad del espectáculo da al monumento absolutista. Las Olimpiadas y las Exposiciones Universales son el nuevo Versalles en la era de la información, el nuevo San Pedro de un planeta globalizado.
Ante todo proyecto de transformación urbana no está de más preguntar. ¿Quién detenta el poder para llevarla a cabo y, sobretodo, el poder para generar consenso? ¿Para qué lo hace? ¿Qué ganan unos y qué ganan otros? ¿Quién pierde? Y es desde aquí, al menos en el caso de Barcelona, donde la respuesta nos lleva una y otra vez, a la promoción turística de la ciudad. A fin de cuentas, pensar una ciudad desde los grandes acontecimientos, es pensar una ciudad desde la óptica del visitante y, por supuesto, del negocio que con él podamos hacer.
La construcción de una Barcelona atractiva para el turismo a principios de siglo XX, promovida por el poder financiero local, encontró en los grandes eventos, la mejor forma de promocionar la ciudad como destino turístico. Al mismo tiempo, y esto es un dato interesante, el interés inicial de las élites empresariales por el turismo, no estaba en el posible beneficio económico, sino en la posibilidad de construir una identidad, desprovista de todo conflicto, a partir de la promoción turística. Así, adecuando la ciudad al imaginario turístico, se daba forma a un ideal burgués, típicamente noucentista, donde el conflicto obrero y los tiroteos en las calles desaparecían por arte de magia. Se construía desde la promoción turística, una imagen estereotipada de lo barcelonés-catalán, que todavía funciona hoy: el barcelonés culto, cosmopolita, trabajador y eficiente.
En resumen; por un lado, el origen del turismo en Barcelona se confunde con la idea de construir la ciudad a golpe de evento. Por el otro, tanto el evento como el ideal turístico, en su origen, antes que una mejora estructural de la ciudad, responden a los intereses de una clase que siente amenazados sus privilegios en un clima de revuelta obrera y agitación revolucionaria.
Finalmente es indiscutible que uno de los resultados de la construcción de Barcelona a golpe de evento promocional, conduce a la situación actual: en el año 2017, el turismo era el problema más grave para los barceloneses. Fenómenos, no causados exclusivamente por el turismo, pero si estrechamente vinculados a él, están expulsando a los Barceloneses de su ciudad. El último barrio en el que la gentrificación parece estar cebándose a un ritmo vertiginoso es Sant Antoni. No es casual que en el ojo del huracán esté la reforma, recién inaugurada, del antiguo mercado del barrio, convertido hoy, más allá de su calidad arquitectónica, en monumento segregado del entorno urbano, observable y fotografiable. Una columna Vendôme experiencial en la que puedes entrar a comprar salchichas como si fueras barcelonés. Al mismo tiempo, y aquí es donde tendrían que saltar las alarmas, Ciutat Vella (especialmente el Raval y el Gótico), uno de los primeros barrios gentrificados a raíz de la celebración olímpica, asiste a un proceso de depauperación pasmosa. La creciente desaparición de un tejido vecinal arraigado al barrio, su reemplazo por hoteles, apartamentos turísticos y población flotante de todo tipo, ha supuesto la eliminación de toda contención a la presión especuladora de los fondos de inversión; a la proliferación de narcopisos (fenómeno especialmente beneficioso para las inmobiliarias que compran a bajo precio); a la difícil gestión de un espacio público tomado por legiones de turistas adolescentes sin ningún interés en relacionarse culturalmente con la ciudad, más allá de la pinta de guiness. Y todo esto, qué duda cabe, también es uno de los logros del evento Olímpico que limpió de pobres el centro de Barcelona.
Dos puntualizaciones
En los últimos años, el debate en Barcelona sobre el turismo es una práctica en tensión, con posiciones muy polarizadas y, en general, acalorado. Ahí está la guerra abierta entre la administración municipal y el gremio de restauración o la negativa de Airbnb a colaborar con el ayuntamiento en la gestión de los apartamentos sin licencia. Decíamos que el fenómeno turístico se entremezcla con otros fenómenos, directa o indirectamente relacionados (ese ya es de por sí todo un debate) como la gentrificación, el derecho al espacio público, el respeto a la dignidad laboral, la banalización de la cultura, el colapso de los transportes o la sensación, para muchos, de haberse convertido, sin quererlo ni beberlo, en figurantes de un parque temático. Se suma a todo eso, la transformación de la propia práctica turística en el marco de la globalización: aumento de vuelos y abaratamiento de los servicios, la fácil propagación vía internet y redes sociales de la promoción turística y el nuevo papel de Europa en el mundo. La libre circulación de capitales, la deslocalización de los centros de producción, el desplazamiento de los centros de decisión a escala global, son factores que parecen fijar el futuro de Europa como destino turístico fundamentado, ya no en el modelo agotado de sol y playa, el llamado turismo fordista, sino en su patrimonio cultural. Efectivamente el llamado turismo de la experiencia, emplaza el patrimonio secular de la vieja Europa, desde las piedras hasta los vinos, pasando por pinacotecas y la cotidianidad, incluso sus habitantes, como reclamo para la explotación turística. En realidad no debería sorprendernos, como señala Andrés Antebi, el turismo es hoy el rostro sonriente del nuevo capitalismo en la era globalizada; el mejor termómetro para medir los desarreglos producidos por un capitalismo financiero y especulativo, totalmente desinteresado en producir nada. En palabras de Marina Garcés, capitalismo extractivo.
Y sin embargo, la reflexión sobre el turismo pasa, antes que nada, por dos evidencias que de tan obvias, a menudo se pasan por alto. En primer lugar, y con las salvedades que se quiera, todos somos turistas. En segundo lugar, el turismo es hoy, más allá de toda construcción ideológica, un negocio privado.
Todos somos turistas
El primer problema que plantea la gestión del turismo, es que se trata de un fenómeno sin formas ni límites definidos. La tensión entre el derecho al turismo y el derecho a la ciudad, para exponerlo en los términos de Saida Palou, es una tensión que anida en nuestro interior. Todos practicamos el turismo de vez en cuando, incluso cuando nos desplazamos por motivos de trabajo. Como señala el arquitecto y urbanista David Bravo, cabe no olvidar que “todo turista es también un ciudadano, y que todo ciudadano ha practicado, ni que sea una vez, el turismo”.
Todavía más, nuestra propia ciudad, también la vivimos en muchos momentos como turistas. Y de hecho, éste es otro de los problemas que supone un índice desmesurado de visitantes, no nos permite ser turistas en nuestra propia ciudad. A ningún parisino se le ocurre ya ir al Louvre, ni a un barcelonés visitar la Sagrada Familia o tomar el aperitivo en la plaza Real. Ser también turista y al mismo tiempo quejarnos del exceso del turismo en nuestra ciudad, tiene mucho que ver con el carácter no discreto del turismo. Casi nada de lo que hacen los turistas es una actividad que no hagan los ciudadanos cuando no trabajan ni están en su casa: tomar copas, visitar un museo, ir a la playa. ¿Cómo gestionar una actividad turística que en lo esencial no es distinta a las actividades del no-turista en su tiempo libre? En el debate sobre las terrazas y la privatización encubierta del espacio público, topamos con el hecho de que los mismos ciudadanos que nos quejamos de la excesiva presencia de terrazas, también las usamos. ¿Cómo se gestiona eso entonces? ¿Cómo se discriminan dos actividades que son idénticas y cuya única diferencia, en rigor, sólo está en la procedencia de los clientes? Incluso así ¿Sería aconsejable clasificar las actividades en función de la procedencia de los clientes? Suena peligroso. Basta cambiar “turista” por “extranjero” para darse cuenta de eso. Por otro lado, ¿Cómo calificar de turístico un espacio de uso público? Sobre el papel, muy pocos establecimientos se dedican al turismo en exclusiva. Como señala Albert Arias, director del Plan Estratégico de Turismo 2020, el turismo ni es un objeto ni un contenedor cerrado, más bien “el efecto de unas actividades que se han promocionado de una cierta manera.”
Industria
El turismo no es una actividad discreta, pero para una gran mayoría de los que conviven con él, es una molestia grave que afecta a la salud, al precio del alquiler y al desmantelamiento del tejido comercial-doméstico. Que no sea posible discernir sobre el papel, de forma rigurosa, lo turístico de lo ciudadano, no implica que el fenómeno, por difuso que sea, no merezca ser abordado como una realidad dañina para todos aquellos que no se benefician de él, incluyendo los trabajadores del sector de la hostelería. El turismo no es gentrificación, pero está vinculada con ella. El vandalismo nocturno no es una exclusiva del turismo, pero allí donde el turismo no encuentra límites, forma parte de él. El turismo no es en sí una actividad nociva, pero monopoliza muchos espacios de la ciudad que deberían ser de todos y, en ocasiones, colapsa los servicios públicos, sean transportes, atención sanitaria o la policía. Además, la globalización del turismo, vendida desde la experiencia, ha roto los diques que contenían lo turístico fuera de casa y ahora, no sólo debemos compartir el espacio de la ciudad, sino también el rellano de nuestra escalera, el ascensor.
Por muy difuso que sea el turismo, y por muy experiencial que sea ahora, o precisamente por eso, es necesario insistir en que el turismo es también, y en primer lugar, un negocio. En este sentido, más allá de todo moralismo y toda nostalgia es necesario emplazar el turismo como lo que es, una industria. Y del mismo modo que después de unas décadas de desregulación se objetivaron los inconvenientes derivados de la convivencia fábrica y vivienda, es necesario poner nombre y, en la medida de lo posible, dimensionar los problemas del turismo.
En Barcelona, hasta hace poco al menos, los únicos interlocutores que tenía la administración a la hora de “regular” el negocio turístico, eran los agentes directamente vinculados a su explotación. Es obvio que eso no tiene ningún sentido en tanto que es una actividad que nos compete a todos, y no sólo a los que se benefician económicamente de ella. Y que la gestión del turismo sea cosa de todos pasa, entre otras cosas, por no confiar el futuro de la ciudad a los grandes eventos. Al menos, no de aquellos eventos que sólo ven en la ciudadanía, figurantes gratuitos y dóciles voluntarios olímpicos.