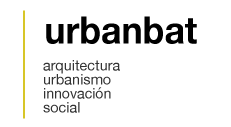28 Urr Esa gran urbanista llamada escasez

Es más fácil enviar recetas que pasteles o galletas». Lamentablemente, no está claro que la cita pueda atribuirse a John Maynard Keynes. Hubiera sido elocuente comenzar este texto citando a uno de los economistas más influyentes del siglo XX, esa centuria que, ya en 1934, el premonitorio tango de Julio Sosa calificaba de «cambalache problemático y febril». Bien entrado el siglo siguiente, todavía parece utópico superar la distopía del derroche infinito, que agrava el problema de las desigualdades y le sube la fiebre al planeta. En cualquier caso, la cita señala algo crucial para la planificación estratégica de las ciudades. No es nada descabellado sospechar que cada vez será más viable transmitir bits —recetas— que desplazar átomos —galletas, personas o camisetas—. Para empezar, la sospecha se funda en la digitalización exponencial de los hábitos sociales, que durante la pandemia se ha evidenciado con una impensable explosión del teletrabajo y la consecuente disminución de la movilidad laboral. En segundo lugar, también respalda la sospecha la cacareada necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para detener el calentamiento global. Por ejemplo, cada vez resulta más impresentable tomar un vuelo transcontinental para impartir presencialmente una charla sobre ciudades sostenibles en lugar de ofrecerla a distancia, mediante una videoconferencia digital. Pero todavía hay un tercer fundamento de la sospecha del que no se habla lo suficiente, ni mucho menos. Vendría a ser lo que en inglés se conoce como un «elefante en la habitación». Se trata del plausible advenimiento de una era de escasez energética.
Ya sea por su innegable contribución a la crisis climática o porque son recursos finitos y sujetos al agotamiento, los combustibles fósiles podrían tener los días contados. Basándose en datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el investigador del CSIC Antonio Turiel sostiene que el pico del petróleo —el punto álgido en la extracción mundial de crudo convencional— ya se ha producido y que tuvo lugar en 2005. Las evidencias sobre el agotamiento del oro negro son contundentes. Desde 2014, la inversión de las petroleras en la búsqueda de nuevos yacimientos ha descendido un 60%, lo que sugiere que la oferta irá cayendo por debajo de la demanda, seguida de un irremediable encarecimiento. En los años sesenta, por cada barril consumido en el mundo, se encontraban otros seis; hoy, se queman siete por cada uno descubierto. Los peores escenarios de la AIE contemplan una caída del 50% del suministro de crudo para 2025. Tampoco son halagüeñas las perspectivas de disponibilidad de gas natural, especialmente para Europa, cuyas calefacciones dependen peligrosamente de Rusia o Argelia. Según el propio Turiel, la verdadera razón por la cual los gobiernos impulsan una «transición energética» no es una sincera preocupación por el clima, sino la inconfesable certeza de que los combustibles fósiles escasearán más pronto que tarde. A falta de una bola de cristal que confirme tales predicciones, no está de más preguntarse qué consecuencias podrían tener en las ciudades. Durante más de dos siglos, el carbón, el gas natural y, sobre todo, el petróleo han sido los garantes de una insólita abundancia energética sin la cual hubieran sido impensables la Revolución Industrial, la explosión demográfica, el desarrollismo económico o la globalización comercial. A lo largo de este período, el peso de los combustibles fósiles en la forma, el tamaño y el metabolismo de las ciudades ha sido determinante. En su ausencia, no se explicarían fenómenos como las migraciones del campo a la ciudad, las burbujas inmobiliarias o la masificación del vehículo privado. Así pues, el urbanismo, la arquitectura o la ingeniería deberían estar muy ocupados preguntándose qué ocurrirá tras la era de la energía fósil.

Dos escuelas dan respuestas contrapuestas a este interrogante. Una de ellas lo apuesta todo a la innovación tecnológica. Su discurso es hegemónico, ampliamente respaldado por las administraciones, las grandes corporaciones y los medios de comunicación. Asume que, por primera vez desde la Primera Revolución Industrial, el progreso técnico conseguirá desacoplar el crecimiento económico —tomado como premisa incuestionable— respecto del consumo energético o las emisiones nocivas. Hinchada de tecnoeuforia, esta escuela confía en que el perfeccionamiento de la eficiencia de los artefactos humanos o el descubrimiento de una fuente de energía milagrosamente limpia, segura e inagotable —supuestamente, las renovables o la fusión nuclear— vendrán al rescate del capitalismo y lo harán a tiempo de evitar una hecatombe ambiental. Una paradójica fe en la ciencia le lleva a obviar los límites biofísicos del planeta y a creer que los automóviles eléctricos, los aviones de hidrógeno o los barcos nucleares le permitirán al sistema mantener su acelerado tren de vida como si no hubiera un mañana. Sin embargo, su optimismo choca de frente con la denominada «paradoja de Jevons». Ya en 1865, ese economista y filósofo británico detectó cómo el consumo de carbón se disparaba en Inglaterra a medida que las máquinas de vapor se hacían más eficientes, rentables y, por lo tanto, abundantes. En otras palabras, lo que William Jevons comprobó es que el consumo de un recurso aumenta a medida que mejora la eficiencia de los dispositivos que lo usan. Desafortunadamente, la norma sigue cumpliéndose a rajatabla siglos después. La mayor eficiencia de los aviones, por ejemplo, ha hecho posible la masificación del turismo low-cost, multiplicando así los consumos y las emisiones atribuibles a la aviación. Lo mismo ocurre en tantos otros sectores y en un mundo, no hay que olvidarlo, sujeto a la explosión demográfica y al aumento del consumo per cápita de gigantes como China, la India o Brasil. Además, a la luz del cambalache del siglo pasado, no sería de extrañar que, en lugar de destinarse a disolver desigualdades, las futuras innovaciones técnicas o energéticas se emplearan en majaderías como instalar escaleras mecánicas en los Alpes o campos de golf en el Sáhara.

Por el contrario, la otra escuela aboga por el decrecimiento como receta frente a los desbarajustes ambientales y al agotamiento de recursos. En el contexto de un capitalismo tan voraz como insaciable, este discurso suena antipático, si no perturbado o incluso maléfico. Por ello suele ser ridiculizado, ninguneado o directamente silenciado. Desde la periferia mediática, sus partidarios advierten que, por muchos avances técnicos que vengan, es ineludible para la supervivencia de la humanidad que las sociedades industriales renuncien al extractivismo material y al derroche energético. Según ellos, esta renuncia llegará por las buenas o por las malas, ya sea mediante un racionamiento consciente de los recursos disponibles o tras el hundimiento del orden económico y social. Tachados a menudo de tecnófobos o de apocalípticos —algunas veces, merecidamente—, a los decrecentistas no les resulta fácil librarse de las profecías incumplidas del malthusianismo. A principios de la Revolución Industrial, el economista inglés Thomas Robert Malthus predijo que la humanidad estaba abocada a la pauperización o incluso a la extinción, puesto que su crecimiento demográfico responde a una progresión geométrica, mientras que la disponibilidad de recursos lo hace en progresión aritmética. Es innegable que Malthus se equivocó, pero no lo es menos que nunca antes la humanidad se había enfrentado a amenazas tan graves como el calentamiento global o la actual polarización de las desigualdades. Esto lo admite incluso un científico tan poco sospechoso de apocalíptico como Steven Pinker, uno de los pensadores más elocuentes a la hora de argumentar que la humanidad nunca había gozado de niveles de vida tan altos como los de hoy. Pero quizá la voz más autorizada respecto a la necesidad de superar el paradigma desarrollista y empezar a decrecer sea Vaclav Smil, el autor vivo predilecto de Bill Gates y el principal experto mundial en energía según la revista Science. Smil sostiene que «nuestra única esperanza pasa por percatarnos de lo derrochadores que somos» y por «reducir deliberadamente nuestro nivel de vida». Toda una herejía para la mayoría de gobiernos actuales, incluso los más izquierdosos.
Sea como fuere, las leyes de la termodinámica siguen estando por encima de las humanas. Nada iguala al petróleo en densidad energética y su sustituto, ni está ni se le espera. Al menos, esa es la convicción de Smil, que califica la hoja de ruta de la transición energética para 2050 como una «fantasía». Como no siempre luce el sol o sopla el viento, las fuentes eólica y solar son intermitentes. Por ello, los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas solo rinden durante un tercio de su breve vida útil, aparte de que su fabricación consume energía fósil y depende de una compleja geopolítica de materiales raros. Por su parte, la nuclear no emite CO₂, pero también está sujeta al agotamiento del uranio. Y lo que es peor: si los antiguos romanos la hubieran usado, todavía hoy habría que gestionar sus residuos radiactivos. Hay que confiar mucho en la estabilidad de las instituciones humanas para defenderla. En cualquier caso, la principal limitación de las renovables y la nuclear es que solo se usan para generar electricidad. Y la electricidad representa únicamente el 20% de la energía final consumida en los países «desarrollados». El 80% restante se consigue quemando carbón, gas o petróleo en procesos que son muy difíciles de electrificar. En fin, mal que les pese a los tecnoeufóricos, parece que la termodinámica se decante por el decrecimiento. Una verdadera transición energética no puede consistir únicamente en electrificarlo todo, sino, más que nada, en ahorrar, en decrecer, en parar máquinas. En otras palabras, la energía más limpia es la que no se consume. Pero, ¿es eso realmente tan apocalíptico? ¿Es la escasez energética una dolorosa renuncia? Todo depende de cómo se repartan sus cargas. Si el decrecimiento implica la desposesión de las mayorías sociales y la concentración de recursos en pocas manos, traerá consigo más pobreza energética, despidos masivos, recortes en servicios básicos y un insoportable encarecimiento de productos de primera necesidad. Con el sufrimiento, el pánico y la rabia, cundirán los populismos, las migraciones o desórdenes de alcance impredecible. En cambio, si el decrecimiento se encauza de forma justa y sostenible, podría desembocar en modos de vida más sensatos, equilibrados e incluso agradables.

La cocina popular es una perfecta muestra de lo que puede dar de sí este segundo escenario. A su lado, los platos de la gastronomía vanguardista o los preparados de la industria agroalimentaria se antojan caprichosamente derrochadores. A lo largo de generaciones, las recetas tradicionales han logrado sacar el mayor provecho de alimentos escasos y perecederos, expandiéndolos tanto en el espacio como en el tiempo. La paella es un claro ejemplo de expansión espacial. Como un Robin Hood que reparte entre los pobres lo expropiado a los ricos, su arroz consigue saciar múltiples estómagos con poco pescado, tan exquisito como caro, robándole el sabor e incluso mejorándolo. Por su parte, el buen jamón es un ejemplo de expansión temporal. Aunque haya una única matanza por San Martín, el curado conserva durante el resto del año algo mucho más sabroso que la carne de cerdo fresca. Estas técnicas de expansión son pruebas empíricas de cuán rico puede llegar a ser lo austero. En efecto, la palabra «austeridad» merece ser rescatada de la pobreza. De hecho, los que la defendían durante la última crisis financiera son precisamente los mismos que ahora denostan el decrecimiento. Pues bien, al igual que la cocina popular, el urbanismo podría darle la vuelta a la escasez para promover ciudades más austeras y ricas al mismo tiempo. No las ciudades dispersas y segregadas que ha dejado tras de sí la era del derroche energético. Ciudades compactas y mixtas como las de toda la vida. Vaya por delante que ello no significa volver a los carros de caballos o a los mercados con moscas. Al contrario que la dispersión, la compacidad le conferiría a las ciudades escala humana, reduciría sus gastos, repartiría sus beneficios y evitaría la depredación territorial y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Al contrario que la segregación social y funcional, la mixtura de poblaciones y usos reduciría desplazamientos, enriquecería el paisaje urbano y disolvería guetos facilitando la cohesión y el sentido de pertenencia a un proyecto común. Aunque el urbanismo contemporáneo se empeñe en obviarlo, el retorno a la ciudad mixta y compacta constituye una de las mejores herramientas de las que dispone una humanidad cada vez más urbanita para hacer frente a la crisis climática y la escasez energética. Un urbanismo de la escasez haría posible la transformación radical —de raíz— de los tres principales focos de emisiones y consumos: el transporte de personas y mercancías, la construcción y acondicionamiento de viviendas y la producción agrícola e industrial. Tres ámbitos tan interdependientes como necesitados de un cambio de paradigma.
En primer lugar, el urbanismo de la escasez permitiría un cambio de paradigma en el modelo de movilidad. Para librarse de su adicción al automóvil, las ciudades deben empezar por admitir dos verdades como puños. Por un lado, no hay coches limpios: el vehículo eléctrico contamina tanto como el de combustión y sigue jugando sucio en términos de segregación espacial o de dispersión urbana. La electrificación del parque móvil actual no solo implica perpetuar una de las principales fuentes de injusticia e insostenibilidad de las ciudades; también supone un fraude científico del todo impracticable desde el punto de vista energético y material. En otras palabras, el fordismo está acabado y solo las élites dispondrán de coches eléctricos, motivo de más para dejar de pagarles autopistas o aparcamientos. Por otro lado, el vehículo privado no existe: todos los coches están altamente subvencionados. En lugar de regalarles calles, construirles infraestructuras, estimular su compra o rescatar a sus corporaciones, las administraciones deberían reservar la energía disponible para los vehículos esenciales —transporte colectivo, servicios de ambulancias o bomberos, distribución de mercancías o maquinaria agrícola e industrial— y, sobre todo, defender la única movilidad auténticamente sostenible, justa y viable, que no es otra que la activa —andar o pedalear— o la compartida —usar el transporte público—. En este caso, la muestra de que el decrecimiento no comportaría una dolorosa renuncia es evidente: en lugar de llevar a los niños al colegio en coche, sufriendo atascos, estrés o incomunicación, es mucho más agradable hacerlo a pie, contemplando el cambio de estaciones, haciendo ejercicio o jugando al veo-veo.

En segundo lugar, el urbanismo de la escasez permitiría un cambio de paradigma en el modelo habitacional. Las ciudades tienen que dotarse urgentemente de buenos parques de vivienda asequible y sostenible. Por un lado, la asequibilidad impediría la gentrificación de los barrios y aliviaría el sobreesfuerzo económico de los hogares. La expansión sistemática del parque de viviendas públicas o cooperativas no solo sería una fuente de empleo estable y cualificado en ámbitos como la rehabilitación o la prefabricación; también funcionaría como una Renta Básica Universal en especies que compensaría la pérdida de puestos de trabajo derivada de la digitalización y la automatización. Por otro lado, la sostenibilidad permitiría superar el uso de materiales altamente contaminantes como el hormigón y mejoraría la eficiencia térmica e hídrica de las viviendas. Basta con comparar el olor de las sábanas tendidas al sol con el de las salidas de la secadora para imaginar que aquí el decrecimiento tampoco tiene por qué ser una dolorosa renuncia. Además, las ciudades deben entender que la primera infraestructura de movilidad sostenible es la vivienda asequible situada en barrios equipados, caminables y bien servidos por el transporte público. Cuando el encarecimiento de la energía apague los motores, esta será la única alternativa viable para los habitantes de las periferias dispersas, que tendrán que ser abandonadas.

Por último, el urbanismo de la escasez permitiría un cambio de paradigma en el modelo productivo. En lugar de poner todos los huevos en la misma cesta, las ciudades deben diversificar su economía para reducir su dependencia de sectores inviables como la automoción o el turismo. Hay que facilitar su reconversión hacia actividades más sensatas y necesarias, como la prefabricación ligera y en seco de viviendas sostenibles o el intercambio de conocimiento por canales digitales. Mucho más que la innovación tecnológica, son la proximidad y la circularidad las que harán posible la soberanía energética o la descarbonización de la economía. Relocalizar la producción industrial reduciría emisiones y mitigaría la precariedad o la estacionalidad del empleo. Relocalizar la producción agrícola mejoraría el equilibrio territorial entre lo rural y lo urbano revirtiendo el despoblamiento del campo y la encefalitis metropolitana. Basta comparar los puestos de un mercado municipal con las estanterías de un hipermercado para darse cuenta de que los productos locales y de temporada no son ninguna renuncia respecto a los precocinados plastificados. En definitiva, las ciudades deben revertir el error cometido a finales del siglo XX, cuando permitieron que la mundialización se llevara la producción agrícola e industrial a lejanías globales donde era más fácil explotar a los trabajadores y al medio ambiente. Es del todo insensato confiar en que la coreografía transoceánica de los vuelos low-cost o los barcos portacontenedores siga suministrándoles just-in-time turistas, camisetas, pasteles o galletas. Es mucho más sabio confiar en la escasez para hacer de las ciudades lugares más justos, sostenibles e incluso agradables. La escasez, esa gran urbanista.

Créditos imágenes: David Bravo